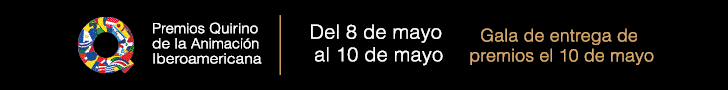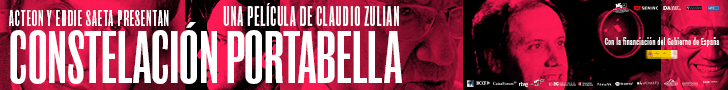Paula Ossandón, directora de la marca sectorial Chiledoc
Santiago de Chile albergó la novena edición de Conecta, encuentro internacional de industria documental organizado por la Corporación Chilena del Documental (CCDoc) que en diciembre reunió profesionales de Latinoamérica y el mundo en talleres, un WIP en colaboración con Fidocs, sesiones de pitch, reuniones y clases magistrales. LatAm cinema dialogó con Paula Ossandón, miembro del directorio del CCDoc y directora de la marca sectorial del documental chileno, Chiledoc, sobre la relevancia de las acciones que llevan a cabo para fortalecer y difundir el documental chileno y latinoamericano.
¿Por qué es importante que exista en nuestra región Conecta, un mercado exclusivo para el cine documental?
Iniciamos Conecta hace nueve años porque queríamos aprovechar todas las redes nacionales e internacionales que ha desarrollado CCDoc en beneficio de la comunidad latinoamericana y, en paralelo, conectar a los realizadores latinoamericanos entre sí, reconociendo nuestros puntos en común y promoviendo el sentido colectivo. Ese es el propósito, además de situar a Chile como un polo de desarrollo para el documental. El documental chileno está cada vez más fuerte y también se está fortaleciendo el de otros países latinoamericanos como Colombia, México, Perú o Costa Rica. Hay una diversificación de los países que están aportando al desarrollo del documental en el mundo y son documentales que tienen muy buena llegada a nivel internacional, en mercados y en festivales. Específicamente, el documental chileno ha conseguido fondos relevantes en el último tiempo, por ejemplo, Chicken & Egg ha apoyado varias realizadoras chilenas. Maite Alberdi recibió dos nominaciones a Mejor documental en los Oscar y fue la primera mujer chilena en recibir el Goya a la Mejor película iberoamericana con “La memoria infinita”. “Malqueridas” de Tana Gilbert ganó tres premios en la Semana de la Crítica de Venecia. En la última edición de Cannes Docs, dos de los seis premios del Docs-in-Progress Showcase fueron para proyectos chilenos: “Viajero Inmóvil” de Fernando Lavanderos y Sebastián Pereira, y “Aliyá, Yeridá” de Rafael Guendelman. Antes, los grandes referentes locales eran Patricio Guzmán, Carmen Castillo, Ignacio Agüero. Hoy contamos con múltiples voces -algunas consolidadas, otras emergentes- que tienen éxito afuera. Lamentablemente, lo que falta es conectar con las audiencias, una problemática que atraviesa todo el cine latinoamericano, también el de ficción y de animación. Conecta trae compradores y otros representantes de industria a Chile para acercarlos al universo más destacado de películas y series.
El estudio de internacionalización y comercialización del documental chileno que se presentó en Conecta hablaba de las dificultades de difusión, ¿por qué crees que las audiencias no consumen documentales nacionales? ¿qué actividades llevan adelante desde CCDoc para ampliar los públicos?
Las bajas audiencias responden a varios factores. Por un lado, existen prejuicios por parte de la audiencia en relación al cine chileno: que es muy lento, que es aburrido. Esa es una idea que se arrastra desde los años 90 y que ha sido muy difícil de erradicar. Por otro lado, después de la pandemia hubo un cambio en los hábitos de consumo de la gente en todo el mundo, con un vuelco a las plataformas. Y, sobre todo en el caso de las producciones independientes, ha costado más que esa gente vuelva a las salas. En Chile tenemos tres grandes cadenas de multisalas y los números de los blockbusters son buenos, pero ha decaído mucho el público que va a las salas independientes. También hay otro desafío relacionado con la periodicidad de la oferta, porque en las salas independientes tienes una oferta de horarios muy limitada, entonces si quieres ir al cine tienes que tener una motivación muy grande porque requiere mucha planificación. Otro aspecto súper relevante es la difusión. En Chile la televisión no está comprometida con la difusión del cine independiente. No estamos en las noticias, no estamos ni siquiera en los programas de espectáculos o magazines. Es muy raro que se mencione cine chileno. Y también es difícil llegar a los diarios y revistas, hay poco interés por difundir la cultura. Entonces hemos detectado que no es que la gente no esté interesada en las temáticas, sino que no sabe que estas películas existen ni dónde verlas. Entre las fortalezas que tenemos se encuentra el programa Miradoc, nuestro programa de distribución de documentales chilenos en salas y online, que estrena cinco o seis documentales chilenos por año en todo el territorio chileno haciendo una distribución descentralizada. En Miradoc generamos un vínculo entre la audiencia y los realizadores, preocupándonos por tener cine foros para que la gente pueda conversar con los realizadores sobre sus documentales.
En Conecta participan proyectos de muchos países latinoamericanos. ¿Has notado tendencias en las temáticas o en los estilos de los documentales de nuestra región?
En las postulaciones hemos visto que las historias personales siguen siendo importantes. Hay interés en las temáticas LGTB y las vinculadas a las disidencias de género: procesos de autodescubrimiento, reconocimiento y reivindicación, así como la puesta en valor de esas legítimas diferencias. Las temáticas femeninas, o preocupaciones respecto del habitar femenino en esta sociedad, están siendo más relevantes. La identidad indígena también: sigue habiendo una preocupación por sacar a la luz temáticas que tienen relación con los pueblos originarios. Al taller Raíces que hacemos en conjunto CCDoC y Sundance siempre llegaban algunas postulaciones, pero este año explotó, demostrando que los realizadores indígenas se están posicionando en el ámbito del documental. Por supuesto, también recibimos proyectos que tratan sobre traumas políticos, como la huella de las dictaduras en los distintos países.
“Hay algo que comparten la ficción, la animación y el documental: la falta de financiamiento. En Chile, la empresa privada no se suele involucrar con el desarrollo de la cultura y del cine”.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un realiazador de documentales en Chile?
Hay algo que comparten la ficción, la animación y el documental: la falta de financiamiento. En Chile, la empresa privada no se suele involucrar con el desarrollo de la cultura y del cine. Otro prejuicio es que “todas las películas documentales son de izquierda”; es un prejuicio que está súper instalado. El financiamiento que hay en Chile para el desarrollo, desde el guion hasta la distribución e internacionalización, depende casi exclusivamente del Estado. Entonces, sin este financiamiento estatal - que estuvo estancado por muchos años, aunque ahora tendrá un incremento - uno tiene que hacer malabares. Esa dependencia genera una fragilidad tremenda, porque tal vez un año te ganaste el fondo para hacer una investigación y al año siguiente no te la ganaste para hacer el rodaje y ahí quedaste parado. En el documental, a diferencia de la ficción, tenemos equipos más pequeños. Esto los vuelve más accesibles ya que los costos de producción son más bajos, pero esos costos están subvalorados. En términos de audiencia, no hemos identificado una diferencia notable entre la audiencia que convoca el documental chileno y la que convoca la ficción, pero sí hemos notado que, en el caso de los documentales, el mayor ingreso a nivel internacional se da a través de las coproducciones.
Hace unos meses te incorporaste a la junta directiva de IDA (International Documentary Association), ¿cuál es la relevancia de esta incorporación y la importancia de tejer redes con instituciones de diferentes partes del mundo?
En lo personal, la invitación fue una gran sorpresa y un gran honor. Siento que es fruto del trabajo que hemos hecho colectivamente. Tengo que mencionar a mis compañeros del equipo directivo de CCDoc, con los que hemos hecho un trabajo ya de 14 años por posicionar, promover e impulsar la comercialización y la distribución, además de la formación, por conseguir números a través de investigaciones, por difundir información. Ellos son Paola Castillo, Flor Rubina y Diego Pino. El posicionamiento que tiene Chiledoc se debe al trabajo de los cuatro y al apoyo que ha tenido por parte del Estado chileno, apoyo que se ha mantenido a pesar de los cambios de gobierno. Hace varios años venimos construyendo una relación con IDA, promoviendo el documental chileno y llevando productores chilenos a participar en esa conferencia, y este espacio acerca a Estados Unidos el cine chileno y el de toda América Latina. IDA está buscando una mayor internacionalización, y también busca integrar la diversidad en su organización y en su equipo directivo. A través de esta participación en IDA, hemos tejido relaciones, por ejemplo este año Conecta trajo a Keisha Knight, que está a cargo de los fondos y que entregó dos premios para proyectos latinoamericanos. Otro de nuestros acercamientos internacionales es Pitch The Whickers, de la fundación The Whickers en Reino Unido, que ha llegado a América Latina a ofrecer apoyo monetario a realizadores latinoamericanos a través de Conecta, y Chiledoc también participó trayendo compradores precisamente de los países objetivo: Alemania, Francia, Brasil y Estados Unidos.
¿Cuáles son los objetivos y las acciones que se llevarán a cabo este 2025 para seguir fortaleciendo el documental chileno y latinoamericano?
En 2025 celebraremos nuestra décima edición de Conecta y esperamos que sea una gran fiesta. Dentro de los propósitos para este año está ampliar las redes, ampliar la diversidad de territorios que participan, hacer un nuevo taller Raíces, un nuevo Pitch The Whickers, tener más invitados presenciales e impulsar las coproducciones. Algo importante para Conecta es conectarnos más entre países latinoamericanos. Por ejemplo, Colombia (con el que aún no tenemos un acuerdo de coproducción) y Argentina, que son el segundo y cuarto país con los que más coproduce Chile (el primero es Francia y el tercero es Alemania). Con Brasil tenemos un acuerdo de producción, pero aún existe una brecha que tiene que ver con la diferencia de idioma, pero también con la falta de conexiones.
Desde Chiledoc estamos trabajando con países con los que tenemos acuerdo de coproducción -Alemania, Francia y Brasil- y además con Estados Unidos. Nos interesa tener mayores relaciones con Estados Unidos, entre otros motivos, porque tiene una población hispana importante y un mercado educativo que es súper atractivo para la adquisición de documentales.
Todo lo que hacemos es gracias al apoyo del Estado. Una viaja a otros países y no encuentra ese apoyo. La marca sectorial Chiledoc cuenta con el apoyo de ProChile para promover el documental chileno en el mundo. Tenemos misiones que llevan a productores y directores a distintos mercados. Este año estaremos en EFM, Sunny Side of the Doc, Cannes, Sheffield, IDFA, Cinemundi, DocsSP, Points North. Estamos tratando de cubrir todo el planeta, aunque el mercado asiático se nos ha hecho más difícil de penetrar. En términos creativos estamos muy bien. El apoyo del financiamiento es todavía muy insuficiente y precariza el ecosistema debido a que no hay un apoyo más desarrollado fuera de los fondos, pero en términos creativos se están haciendo cosas maravillosas.